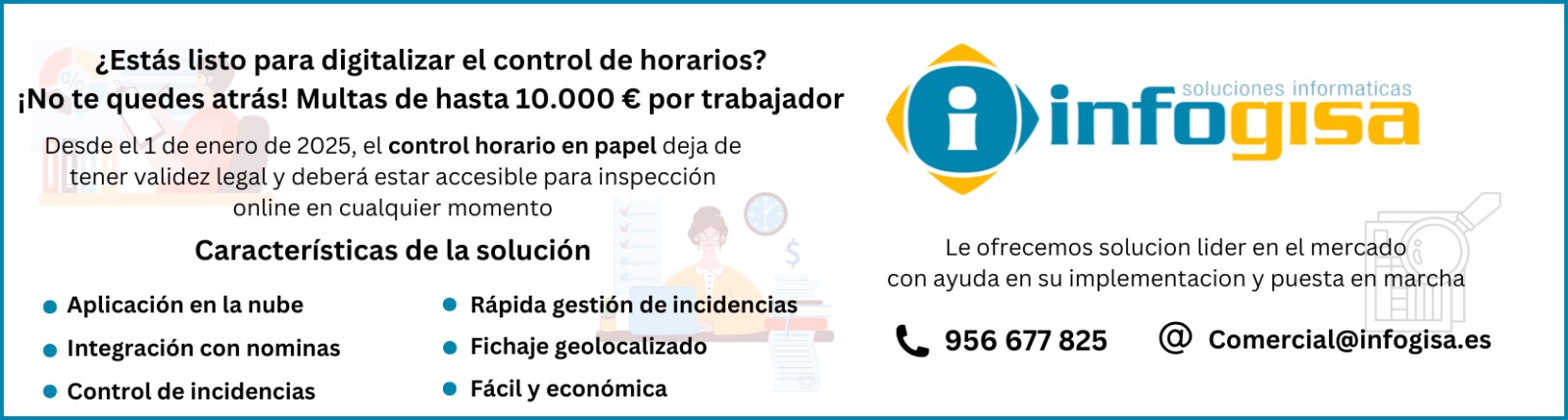Hay en auge en los círculos vinculados a los poderes económicos una tendencia al uso de la expresión “economía real”, en el sentido de “economía natural”, y en oposición a esa otra de “economía especulativa”, como si el concepto al que teóricamente aquélla hace referencia hubiera de tomarse por sagrado axioma.
Tendencia ésta de corte reaccionario o, para ser más fiel a los hechos, ultraliberal, y nada inocente, claro, en la que ?todo hay que decirlo- por error se cae igualmente, y casi con la misma frecuencia, incluso desde el otro extremo, el revolucionario, por aquello de que cada cual trata de arrimar el ascua a su sardina, como si no se advirtiera lo que subyace tras ella, tras la citada expresión quiero decir:
La sutil defensa de un ideario, ése que aboga poco menos que por la implantación de la ley del más fuerte, tanto como por el principio del sálvese quien pueda, y aplaude el juego de la oferta y la demanda en toda su puridad, mientras coquetea con la moral, que nos cuelan como de puntillas.
Parece olvidarse que la única “economía real” de la que se puede hablar, considerando el período comprendido desde los inicios de la Humanidad hasta la fecha, dejó prácticamente de existir sobre la faz de la Tierra (salvo rincones más o menos localizados y aislados del planeta) cuando desapareció el trueque y se inventó la moneda con valor no de uso sino de cambio.
Ni el Derecho es natural, ni la Economía tampoco, aunque haya todavía quien por dedicarse a entretenimientos filosóficos de ese cariz lo sostenga. La Economía ?en la acepción que aquí nos interesa? es política y no hay ningún modelo económico refrendado por la divinidad, aunque siga habiendo quien querría que así fuera.
Los planteamientos liberales o neoliberales no se ajustan a la verdad, en todo caso a una realidad que nos somete a la vez que nos rebela, y los socialistas, muchísimo menos, dicho sea ?por el socialdemócrata casi, casi, casi convencido que les dirige la palabra? ahora que se ha reabierto el debate por la crisis y el modo de combatirla. Ese mismo debate, por cierto, que la caída del muro de Berlín nunca cerró del todo, afortunadamente, en absoluto nuevo, sino quizá tan viejo como la civilización.
Lo que nos lleva a la conclusión ?disculpen la perogrullada? de que la primacía de un modelo económico sobre otro depende de una elección y, por tanto, de una cuestión de prioridades en la que cobra su protagonismo la ideología, más que de ninguna otra cosa.
Las reglas se pueden cambiar, incluso sin caer en utopías, que, al decir de algunos entre los que me incluyo, pueden resultar más que sospechosas, sean de izquierdas o de derechas. La clave podría estar en un acuerdo de mínimos por consenso. mediante un concierto internacional, para este mundo globalizado en el que vivimos.
Documentándome para otro menester distinto al de este artículo, leía días atrás que en tiempos de la Antigua Roma, allá por el siglo I a. C., durante la transición de la República al Imperio, la cancelación de deudas constituyó una de las manzanas de la discordia entre el partido de los optimates (patricios) y el de los popularii (plebeyos). No digo yo que sea ésa la solución a los males que en la actualidad nos afligen, dado que el remedio podría ser peor que la enfermedad, pero por ahí también podrían ir los tiros. Desde luego, a un endeudado hasta las cejas como servidor le vendría de perlas.
Como bien señala el escritor y politólogo norteamericano Michael Parenti, en aquella Roma de hace dos mil años los ricos se hacían cada vez más ricos prestando su dinero a los que gobernaban y los pobres, cada vez más pobres, debido al déficit público, por ser quienes lo sufrían y lo sufragaban. Salvando la distancia, exactamente lo mismo que ocurre el día de hoy.
Noticias de la Villa y su empresa editora Publimarkplus, S.L., no se hacen responsables de las opiniones realizadas por sus colaboradores, ni tiene porqué compartirlas necesariamente.