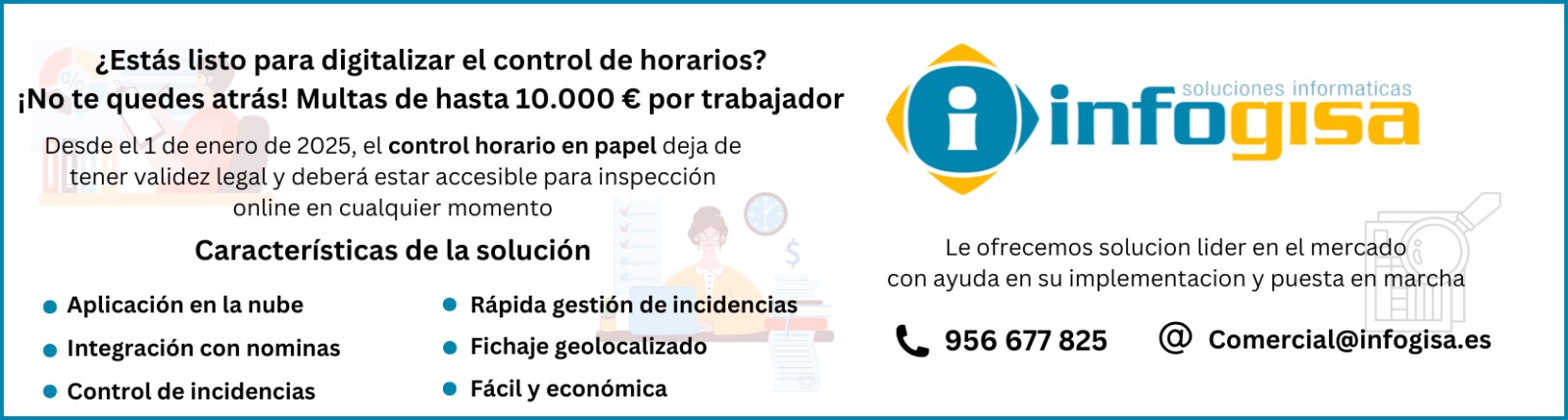El Génesis y el Apocalipsis nos hablan de la construcción y destrucción del famoso Zigurat o Torre de Babel. El mismo que Yahveh evitó construir, tras la pretensión humana de tocar con él los cielos, confundiendo las lenguas de sus constructores. Esta historia bíblica ha intentado justificar el origen de la variedad de lenguas que existían y aun persisten en nuestro mundo, de hecho la ciudad en la que se levantó aquella construcción, Babilonia o Babel, traen su nomen del verbo hebreo balbál, que literalmente significa “confundir”. Y a fe que desde entonces vivimos todos en permanente confusión, sin poder entendernos por mandato divino, sin querer comprendernos por voluntad humana.
Actualmente se contabilizan unas 7000 lenguas en el mundo, de las que si no se pone remedio, desaparecerán casi la mitad a finales de siglo. Todas estas exóticas lenguas vernáculas enmudecen en favor de unas cuantas lenguas dominantes. Unas lenguas dominantes que reinan gracias a la hegemonía de unos cuantos Estados, extendiéndose como una mancha de aceite, gracias al efecto de la globalización, la comunicación y el comercio internacional, hasta el punto que ya casi la mitad del mundo las hablan ? por orden de mayor a menor, Chino, Español, Inglés, Árabe, Hindi, Bengalí, Portugués, Ruso, Japonés, Alemán y Francés. Estas lenguas dominadoras están propiciando la extinción de esas 3.524 lenguas más minoritarias, incluso en muchos casos antes de ser documentadas. Nuestro estilo de vida homogeneizador no sólo esta terminando con la biodiversidad a escala planetaria, sino también con la diversidad lingüística y cultural de los pueblos del mundo. El peligro de extinción acecha tanto a la flora, fauna y hábitats como también a sus gentes. No podemos olvidar que una lengua está viva mientras sea utilizada por las personas.
La UNESCO que reconoce cada lengua como patrimonio de la humanidad, clasifica aquéllas en cinco niveles según el grado de uso generacional : situación vulnerable (628) para aquellas lenguas sólo utilizadas en el entorno familiar; en peligro ( 681 ), ya no es aprendida por las nuevas generaciones; en peligro grave ( 554 ), sólo la hablan los más ancianos; en situación crítica (607), a penas se habla, y extintas (254), no quedan hablantes desde 1950. Esta clasificación lingüística propició la publicación por parte de la UNESCO del Libro Rojo de las Lenguas Amenazadas, así como un Atlas Interactivo sobre las Lenguas del Mundo, publicado por vez primera en 1996 y abierto hoy a la participación interactiva de todo aquel que conozca de una lengua en peligro a través de la página web de la UNESCO.
Muchas lenguas han venido desapareciendo debido a guerras, expansiones territoriales, conversiones religiosas, colonialismos o simplemente porque mueren sus hablantes, como ha ocurrido con las lenguas Yaaku, Pala, Amapá, Bañar, Sikiana o Vugh, por citar algunas. Otras, de gran raigambre y predicamente, proliferaron por amplias regiones del planeta debido a que fueron las primeras que se hablaron y se extendieron manu militari o a través del comercio. Es el caso de la mayor parte de lenguas muertas, a excepción del chino mandarín o el árabe que aun persisten, con todas sus variantes. Estas lenguas muertas entre las que está el Griego clásico, el Latín, el Egipcio antiguo, el Persa, el Arameo o el Sanscrito ya no se utilizan generacionalmente, pero han originado otras hibridas o se hallan en la raiz etimológica de muchas de las actuales lenguas. A veces incluso, lenguas oficialmente reconocidas como muertas reviven. Ese fue el caso del Hebreo, que sólo pervivió en los ritos litúrgicos y tras 2.500 años de olvido, volvió a utilizarse desde 1920 de la mano de Eliezer Ben Yehuda, sirviendo de impulso del actual estado de Israel. Otros ejemplos de renacimiento han sido el Maorí en Nueva Zelanda o el Findandés, amenazado durante décadas por la hegemonía del Sueco.
La diversidad de lenguas, esos ecos que aún resuenas en las ruinas de Babel, es muy distinta según la región en la que nos situemos. Como reconocen lingüistas y antropólogos, está claro que donde aun perviven bosques y regiones vírgenes, existe menos intrusismo y la longa manus de la cacareada globalización aun no ha contaminado la cultura nativa. Por eso no es de extrañar que regiones como Canadá, Centro y Sur América, África Occidental, Ecuatorial y Somálica, Sudeste Asiático o Siberia Central cuenten con la mayor diversidad de lenguas. Entre los países con gran variedad de pueblos y lenguas están por ejemplo Nigeria con más de 410; India con 380; Camerún con más de 270; México con 240 o la República del Congo con 210, entre las que debo destacar el lenguaje polifónico de los Pigmeos o Baka. Digno de mención es el área de Indonesia con más de 670 lenguas, donde la variedad lingüística rivaliza con la espectacular flora y fauna tanto terrestre como marina. No en vano, la Isla de Papúa y Nueva Guinea es la que cuenta con la mayor diversidad de lenguas del planeta, con un total de casi mil lenguas hasta ahora documentadas. El aislamiento de estas remotas islas y su intrincada orografía ha propiciado está explosión de vida y lenguas, extrañas y frágiles, al punto que a día de hoy no se han llegado a documentar todas las que existen, hallándose amenazadas ya 140.
Mención a parte merecen las regiones de América del Norte, Central y Sur, que junto con África, contaban originalmente con una diversidad cultural y lingüística sin igual. Todas estas lenguas amerindias han sufrido la incursión del inglés, español y portugués, sobre todo a raíz de los tiempos coloniales. Y si más de la mitad de estas lenguas precolombinas desaparecieron gradualmente desde el siglo XVI, la tendencia se ha acelerado desde el siglo XX. El resultado es que más de 170 se hallan en peligro y muchas han desaparecido ya. Por citar algunos casos críticos se me vienen a la mente el Puelche, Tehuelche y Vilela en Argentina; el Bauré, Itonama, Leco, Pacahuara, Reyesano y Uru en Bolivia; el Achuar, Chamieuro, Ticuna, Ocaina o Capanahua en Perú; el Tagish, Sekani, Chinook o Munsee en Canadá; o el Tolowa, Tututni, Washo, Yokuts, Apache, Hupa y Kalapuya de EEUU – entre otros muchos. Quizás la zona mexicana y brasileña cuenten con el mayor número de pueblos y etnias, de ahí que sean también muchas las lenguas que se hallan en peligro de extinción y sin documentar en muchas de aquellas amplias áreas selváticas.
Y cuando hablamos de situación crítica o de peligro de extinción, no sólo nos referimos a lugares remotos, también tenemos muchos ejemplos en el área Euro-Asiática. Así por ejemplo el Ruso intenta introducirse en las lenguas locales de la región Caucásica; el Chino en las regiones del Himalaya y el Karakórum; en la Siberia Central pueblos como el Mongol se hallan hostigados por el ruso y el chino en detrimento de su lengua vernácula y en la Siberia Oriental, el Ruso y el Yakuto están sustituyendo gradualmente 20 de las 933 lenguas amenazadas y oriundas de aquellos lares. En otras ocasiones el intrusismo deriva de la expansión geográfica de una religión, como ocurre con el Árabe en África y el Sudeste Asiático. En nuestra Europa también contamos con una amplitud de lenguas, variantes y dialectos. Según la UNESCO son 177 las lenguas europeas seriamente amenazadas. En el caso español las lenguas oficiales son el Gallego, Euskera, Catalán, Castellano y el Occitano o Aranés ( Valle de Arán ), aunque existen muchas variantes del castellano como las de Andalucía, Murcia y Extremadura y modelos de transición lingüística como el Cántabro o el Castúo ( Extremadura ). Mención especial merecen lenguas no oficiales como el Bable o Asturiano y el Fabla o Aragonés declarados por la UNESCO en peligro de extinción. Y para los que no lo sepan, actualmente se están intentado reconocer como lenguas oficiales locales el Dariya o árabe dialectal marroquí de Ceuta y el Tamazig de Melilla de origen bereber. También de origen bereber era el Guanche de Canarias hoy extinto, junto con otras lenguas muertas hispanas como el Mozárabe, Celtíbero o el Tartésico, de desconocidos orígenes.
Las voces de los antiguos constructores de la Torre babilónica susurraron los oídos de filósofos como Descartes o Francis Bacon, inventando extrañas lenguas. Muchos de estos artificios no sólo podían hablarse, utilizarse para una determinada disciplina o formar parte del argot de una profesión, también llegaron a tocarse, silbarse o cantarse, como es el caso del Solresol de Jean François Sudre ( 1827 ) basado en la escala musical. Lenguas artificiales o de nuevo cuño que desde el siglo XVII se vienen censan en más de 700. Muchas de estas lenguas se crearon con el afán de servir como idioma universal y alternativo al oficial de cada pueblo. Tal es el caso por su importancia del llamado Volapük, creado en 1879 por el sacerdote alemán Johann Schleyer, de raíces anglosajonas y latinas y estructura gramatical germánica. Aunque el que destaca por su importancia en cuanto al número de hablantes es el Esperanto, creado en 1887 por el doctor Ludwig Zamenhof con raíces indoeuropeas. Otros lenguajes artificiales menos conocidos son el Interlingua de Alice Vanderbilt Morris (1924) aún usado en los círculos médicos; el Timerio, creado por matemáticos en la década de 1920 ó el Monling inventado en los sesenta y que sólo usa monosílabos.
Para terminar les diré que a parte de todas las lenguas vivas, en peligro, en expansión, extintas, muertas, revividas o artificiales que hemos esbozado, existen otras que sólo viven en la mente de algunos escritores y sólo son habladas por los personajes de sus libros. Estas lenguas de ficción son tan variadas como la imaginación de sus creadores. A la memoria me viene el Syldavo que habla el Tintín de Hergé ( Georges Prosper Remi ) o las lenguas élficas ( Quenya y Sindarin ) de J.R.R. Tolkien, inspiradoras de novelas fantásticas como el Hobbit y El Señor de los Anillos. Este lenguaje ficticio no sólo vive en los libros, también nos ha llegado de la mano de la cinematografía y la televisión, como es el caso del mundialmente conocido idioma Klingón, creado por Marc Okrand para la serie galáctica Star Trek ( 1979 ).
Desde la variedad de los pueblos hasta la imaginación de los autores, las lenguas son ejemplo de versatilidad, riqueza, diversidad y cultura viva. Cada dos semanas muere una lengua, y algunas como el Wintu, Euchee, Seri o el Chemehuevi a penas cuentan con unos cuantos hablantes.
Es curioso, si para los colores de la nieve los Inuit tienen varias palabras o para los tonos de verde los Yanomami emplean múltiples fonemas, de una sola manera se pronuncia “libertad” en la mayor parte de esa legión de lenguas y pueblos que viven a la sombra del Zigurat Babilónico, por qué será.
Noticias de la Villa y su empresa editora Publimarkplus, S.L., no se hacen responsables de las opiniones realizadas por sus colaboradores, ni tiene porqué compartirlas necesariamente.